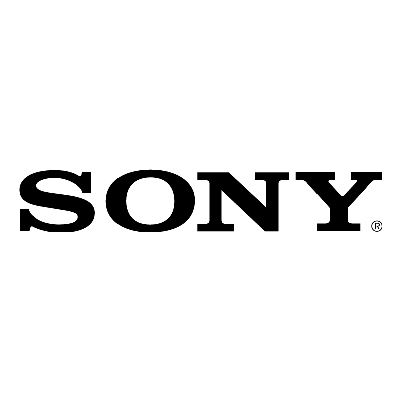Por Agustín Mendilaharzu
Hablar de la fotografía de La Flor es, necesariamente, hablar de El Pampero Cine. Esta película la hicimos durante casi diez años y es un enorme sistema en el que confluyen las reflexiones de nuestro grupo a lo largo de toda su historia. Por eso, y porque creo que los procesos artísticos deben ser productores de y no producidos por ideas, voy a intentar un recorrido más o menos cronológico.
Debo decir que, si bien creo justo que sea yo quien escriba esta nota, la fotografía de La Flor fue un hecho eminentemente grupal y colectivo. Cuatro nombres se repiten en los créditos junto al mío: Inés Duacastella (que hizo el color, además de fotografiar varias escenas), Yarará Rodríguez (ADF), Sebastián “El Mago” Cardona y el propio Llinás, que filmó buena parte del Episodio 3 en soledad.
El principal antecedente de La Flor es Historias Extraordinarias. Pero esa película tiene, también, sus propios antecedentes. Para cuando empezamos a filmarla, a fines de 2006, El Pampero había acumulado una larga experiencia haciendo los documentales e institucionales que sostenían económicamente a nuestra pequeña productora y constituían, junto con la docencia, nuestro medio de vida. También habíamos hecho algunos films de presupuesto y dimensiones mínimas, de corte mayormente documental (algunos de ellos, con la complicidad de nuestros amigos Mariano Donoso e Ignacio Masllorens). Creo que en esas experiencias se forjó el estilo visual de HHEE. Ese estilo debe ser entendido como una respuesta a las fuerzas y a las limitaciones de la cámara que teníamos: la Canon XL2, formato MiniDV. En general, la fotografía de las películas del Pampero debe ser entendida como una respuesta ecológica y orgánica a un complejo ecosistema que incluye y nuclea a todas las áreas que componen las películas.
Nunca dudamos acerca de usar esa cámara: muy pronto entendimos que el rodaje de HHEE no sería uno concentrado en x cantidad de semanas, sino uno extendido en el tiempo. Que sería como filmar una gran cantidad de cortometrajes, cada uno con sus necesidades, y siempre con equipos reducidos al máximo. Esto sólo era posible con una cámara de nuestra propiedad.
De las experiencias anteriores con la XL2 (aquellos documentales e institucionales) habíamos aprendido a trabajar casi exclusivamente con teleobjetivos y diafragmas abiertos al máximo. Solo así lográbamos algo cercano a la textura cinematográfica. En cada plano intentábamos definir figura y fondo y distribuir volúmenes y colores de modo tal de simplificar lo más posible las composiciones. También, de que pudieran deducirse fácilmente los fundamentos geométricos que organizaban el cuadro. A menudo hablábamos del concepto de línea clara, tomado del historietista belga Hergé. El combo se completaba con la tendencia a la subexposición (descubrimos que también eso volvía menos “videosa” la imagen) y el aprovechamiento del magnífico estabilizador óptico que el lente zoom de esa cámara traía (y gracias al cual eran posibles las cámaras en mano hechas en teleobjetivo). También desarrollamos gran predilección por los días nublados o las horas de sol bajo. En cuanto a la puesta en escena, a grandes rasgos, la experiencia documental la dominaba: armábamos la escena con cierta autonomía de la cámara, y luego el teleobjetivo buscón y errante la registraba. La voz en off que rige la narración de la película acabaría de dar coherencia a ese material a menudo caótico.
Para cuando empezamos a filmar el Episodio 1 de La Flor, nada ponía en duda que la XL2 sería la cámara de toda la película. El estilo visual de este episodio es deudor de esos aprendizajes anteriores. La gran novedad era la inmensa importancia de la variable actoral – tan postergada en HHEE, tan exacerbada acá. El decorado principal es un edificio de piedra con ambientes muy amplios y muchas ventanas. Este interior fue tratado como un exterior: se filmaba teniendo en cuenta las horas del día para sacar el mejor provecho posible de la luz natural (casi no contábamos con faroles) y se aprovechaban los tiros largos para usar teleobjetivos extremos. El lente a menudo mantenía el criterio inquieto, pero ya no guiado por la intuición documental, sino por una rigurosa partitura dominada, sobre todo, por la música de los diálogos, en la que Llinás ponía un interés obsesivo. También trabajamos con especial denuedo el primer plano, buscando junto con las actrices (las integrantes del grupo Piel de Lava, protagonistas y coproductoras del film) la posición y la expresión justas del rostro. La insistencia con el teleobjetivo hacía que planos y contraplanos con referencia fuesen construidos con distancias irreales y marcas extremadamente rígidas. Todo esto le dio a este rodaje una complejidad técnica inmensa para el elenco, cuya experiencia hasta entonces era eminentemente teatral. Ahora creo que fue muy bueno que el film empezara así, demostrándonos a todos, una vez más, que el cine es, según la hermosa frase de Bazin sobre Bresson, un arte difícil.
En cuanto a los exteriores, intentamos tratarlos con un grado de síntesis tendiente a la abstracción, buscando colores plenos, sombras blandas y formas definidas – y siempre atentos a despegar figura de fondo. Otro de los motivos que aparecieron con fuerza en este episodio fue el uso expresivo del fuera de foco, menos atado a un criterio convencional (acompañar al personaje que ejecuta la acción principal) que a uno pictórico y atmosférico.
Además del zoom de cámara, usamos lentes de fotografía Canon L (un 85 mm f 1:1.8 y un 50 mm f 1:1.4) mediante un adaptador que tenía como consecuencia no deseada la multiplicación de la distancia focal por 7. Consecuencia que, por supuesto, nos parecía fantástica.
El paso del Episodio 1 al 2 marca el ingreso (definitivo) en el film de las DSLR (la Canon EOS 7D es la cámara mayoritaria de LF). Creo que todavía estamos reponiéndonos del impacto que significó poder obtener una imagen cinematográfica usando un 24 mm, un 35 mm o un 50 mm. Por suerte para nosotros, que estábamos tan acostumbrados a trabajar en contra de la cámara y habíamos obtenido una extraña fuerza de ese ejercicio, estos nuevos aparatos traían consigo sus propias restricciones: la baja tolerancia al movimiento brusco y la ergonomía anti cámara en mano. Los planos se volvieron más rígidos en su concepción, pero la puesta en escena se volvió más sofisticada, reemplazando la inquietud del teleobjetivo por el movimiento interno del plano y las coreografías más complejas del elenco. También, creo, aprendimos a trabajar el plano con mayor rigor y con mejores herramientas para disponer los elementos que lo componen (entre muchos otros, los fotográficos). La idea de estilización de los exteriores fue extremada en este episodio, al punto de construir una ciudad de geografía y tiempo imprecisos. Acá ingresan también al film los interiores iluminados artificialmente. Para mí, esta es la parte del rodaje en la que descubrí con qué poco (una valija con bolas chinas, portalámparas y focos domésticos, dimmers y lightdiscs) puede iluminarse una película hoy en día – hasta qué punto podemos seguir pensando en formas más ecológicas de fotografía. Creo, por último, que es el momento del film en el que mi extraña cualidad de «dirActor» de fotografía instaló de modo definitivo mi complicidad con el elenco. Es difícil hablar sobre las consecuencias que puede tener para quien está actuando saber que quien está filmando es autor y director de teatro. Yo creo que esta es mi cualidad más distintiva como DF.
El Episodio 3 es el más largo y el más variopinto de La Flor. Es aquel en que Llinás recupera el dispositivo narrativo de HHEE (la voz en off omnipresente) y, también, aquel en el que MLL digitó de modo más firme la fotografía. Recuerdo llegar a los decorados y que él, sin dudar, me indicara el lente y la posición de cámara, y armara casi por su cuenta los planos, siempre buscando mi apoyo y mi interlocución, pero más resuelto que nunca. Este episodio es, también, el que incluye la expresión más reducida del rodaje: MLL, durante alguno de sus viajes a festivales, filmando planos documentales. También incluye las escenas que MLL filmó en París o en Berlín cuando esos viajes coincidían con los de actrices y actores de la película (escenas que MLL inventaba para aprovechar esas coincidencias). También, el viaje más extremo que nos deparó la película, a Rusia y a Mongolia, donde hicimos exteriores a -35°C, con las manos agarrotadas y el cabezal también, porque se congelaban los fluidos. Como dije, esta parte le debe mucho en su dispositivo a HHEE, pero incluye una novedad que es, para mí, una superación: es cierto que la voz en off de MLL puede hacer actuar bien a casi cualquier rostro mudo… pero no da igual que ese rostro sea el de un no actor que el de las Piel de Lava, el de Edgardo Castro o el de Marcelo Pozzi. Estos grandes maestros llevan el mero dejarse fotografiar a lugares impensados del arte actoral para cine.

Tan variopinto es este episodio que dio ocasión a que probáramos una infinidad de ideas visuales diferentes que no puedo listar acá. Contiene, además del material registrado por MLL como única persona detrás de cámara, otro montón de escenas en la que yo no participé, como las de la campiña inglesa recreada en Tandil, captadas por Yarará Rodríguez. Incluye también el único exterior resuelto con faroles de cine (que no son propiedad de El Pampero) de toda la película: el cruce del Muro de Berlín, iluminado por el Mago Cardona. Es, además, aquel donde Inés Duacastella desplegó un abanico de ideas más sorprendente en el tratamiento digital de la imagen. Y es, en fin, aquel en el que la forma de hacer películas del Pampero se afirma de modo más rotundo, porque es completamente impensable fuera de esa forma.
Del Episodio 4 puedo decir que se filmó cuando quienes hicimos la película ya éramos, acaso más que nunca en la historia del cine, una familia. Lo que más me impresiona ahora de esta parte del rodaje es la convivencia entre anarquía y rigor, entre libertad y control, y la armonía que estas posturas extremas encuentran en la composición final. Hay escenas con guión de hierro y puesta en escena milimetrada, y hay largos momentos en los que nadie sabía muy bien qué estábamos haciendo. Algunas de las secuencias de deliberación del equipo técnico se rodaron 3 ó 4 veces (se probaba lo filmado en montaje, se reescribía, se volvía a filmar) sin que esto implicara para nadie ninguna clase de malhumor o sensación negativa. La vieja distinción entre elenco y equipo técnico está pulverizada. Las conversaciones detrás de cámara entre el director y el DF (cuyas voces son la de Mariano y la mía) son una bella caricatura de nosotros. En muchos de sus momentos, este episodio es una cifra de nuestras vidas y de la felicidad que puede depararnos el oficio del cine.
El Episodio 5 se escribió y se rodó en tiempo récord. El blanco y negro no es un efecto de post producción: se filmó como se ve. Anoto esto porque hace tiempo que la nuestra es una postura opuesta a la mayoritaria, que aconseja filmar con perfiles de imagen lo más planos posibles para ampliar las posibilidades en post producción. Como en buena parte del cine mudo, el encuadre fue acá una suerte de marco dentro del cual los actores pudieran desplegar su arte, las más de las veces improvisando sobre ciertas pautas convenidas. La secuencia de los aviones, que fotografió Inés, me parece un milagro del cinematógrafo.
En este tipo de textos nunca faltan las palabras sobre la relación entre directores y DFs. Con Mariano somos algo así como mejores amigos antes de saber que nos dedicaríamos al cine. El ámbito del trabajo y el de la amistad tienden a ser el mismo ámbito. Aprendimos juntos a filmar y formamos nuestra familia con Laura Citarella y Alejo Moguillansky. El grado de intimidad y confianza entre nosotros ya rebasó cualquier límite – incluso algunos que bien podría no haber rebasado. Una tarde, MLL me llamó para hablar del Episodio 6, el último de La Flor. Sabíamos, vagamente, que se trataría de unas cautivas huyendo de la toldería por el “desierto” decimonónico argentino. Sabíamos también que la potente maquinaria narrativa del film, ya en retracción en el episodio anterior, debía desgarrarse definitivamente acá, reducirse a una mínima expresión. MLL quería acompañar eso con un retroceso del dispositivo tomavistas a un estadio más primitivo. Había pensado en recurrir al fílmico, pero la idea no lo convencía. No tardé mucho en proponerle hacer una cámara oscura o estenopeica, y él no tardó nada en entusiasmarse – MLL es el menos conservador de los directores y el más amigo de las propuestas radicales, que a menudo se encarga de radicalizar aún más. Armamos una especie de foro con amigos fotógrafos y diseñamos el dispositivo tomavistas del Episodio 6, que construiríamos y operaríamos Inés, el Mago y yo.
Llegamos a la sierra cordobesa con un gazebo de 2,5 x 2,5 x 2 m, varios rollos de agropol negro, telas y cinta negra, una vieja pantalla retráctil (de las que se usaban para proyectar diapositivas y Súper 8), un trípode liviano, una Sony α7s (elegida, obviamente, por su sensibilidad extrema) y nuestro lente Nikon Ais 50 mm f 1:1.4 . Sellamos completamente el gazebo revistiéndolo con varias capas de agropol y dejamos en la base un sobrante largo, a modo de pollera, para cubrir cualquier filtración de luz producto de la irregularidad del terreno. También hicimos una puerta trampa con tela. El resto es fácil de imaginar. Pusimos un pequeño parche de cine foil en la pared opuesta a la entrada. En él practicábamos, cada vez, nuestro agujerito o estenopo. De frente a él, la pantalla donde se formaría la imagen. De frente a la pantalla, y de espaldas al agujerito, la cámara y yo. Por primera vez en mi vida, las condiciones siempre odiadas de luz (mediodía soleado de verano) se volvieron las ideales – no sólo por la cantidad de luz que necesitábamos para que la imagen se formara, sino porque la suavidad que resultaba del dispositivo compensaba la dureza real de la imagen. En el interior de la carpa nos manejábamos a tientas, encendiendo sólo en caso de extrema necesidad una linterna que daba una luz mínima. La temperatura era extrema, me imagino que cercana a los 50°C. Fijamos, como en un sauna, un régimen de entradas y salidas (10 o 15 minutos dentro de la carpa y luego saldríamos a meternos al agua, dado que siempre había arroyitos cerca). Pero pronto descubrimos que, con ese sistema, sólo veíamos la imagen que se formaba en la pantalla a través de la cámara mientras que, después de una media hora de estar dentro de la carpa, empezábamos a verla con nuestros ojos.
Así, al grito de “¡carpa acá!”, decidíamos cada emplazamiento de cámara y, una vez sellada la carpa, no salíamos de ella hasta no dar por hecho el plano. A la segunda o tercera jornada ya habíamos conquistado por completo el sistema. Yo filmaba, con la cámara industrial, la imagen que la cámara estenopeica formaba en la pantalla (invertida, obviamente, “patas para arriba”), moviéndome libremente por ella, paneando y reencuadrando según lo acordado con MLL. Alejar o acercar de la pantalla la tela que contenía el orificio producía variaciones en la distancia focal (técnicamente, zooms). Alterar la ortogonalidad de la pantalla respecto del lente (que siempre usábamos en el iris más abierto) nos daba la posibilidad de mover el foco, eligiendo qué puntos de la imagen ver con nitidez y cuáles desenfocar. La propuesta se complejizó cuando reemplazamos la pantalla por un cuero de vaca que reflejaba mucha menos luz, y pudimos adaptarnos también a eso.

La experiencia de la cámara oscura fue el momento más extremo de la fotografía de La Flor. No sé si la vida me dará ocasión de volver a probar algo tan descabellado. Creo que, de algún modo, tocar ese límite nos ayudó a concluir el rodaje de una película que nadie quería dejar de filmar. También nos dio la chance de asistir a un fenómeno extraordinario, que constituye el corazón de nuestro arte y que la banalidad de la tecnología nos escamotea cientos de veces por día: el milagro de la formación, sobre una superficie, de la imagen fotográfica. También nos recordó que cada film debe inventar su propio modo de ser filmado, y que la imaginación aplicada a este terreno puede desafiar todas las imposiciones. Y nos volvió a enseñar que todavía se puede pensar en el cine como una aventura. Y que las aventuras son incómodas, exigentes y desafiantes pero, en su extraña inutilidad y en su hermoso carácter colectivo, pueden darle sentido a todo; pueden ser, acaso, lo mejor de esta vida.