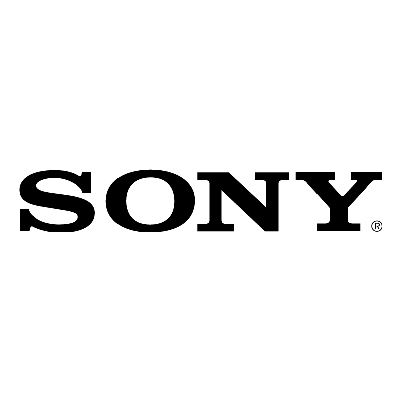Desde la ADF entrevistamos a nuestra socia Florencia Mamberti (ADF) por su trabajo como DF en la película «Cuidadoras» (2025), dirigida por Martina Matzkin y Gabriela Uassouf.
-¿Cómo llegaste al proyecto? ¿Qué fue lo que te interesó del mismo?
Cuidadoras tuvo un desarrollo e investigación mucho más extenso de lo que el largometraje logra retratar.
Martina y Gabriela comenzaron a trabajar en el proyecto en 2017, cuando identificaron que existían cuidadoras trans en el ámbito de la salud y el cuidado de adultxs mayores en un hogar público. Decidieron empezar a filmar pero la pandemia las obligó a interrumpir el contacto con el hogar y con les adultes con quienes venían trabajando, y eso —para un documental de observación— significaba, lisa y llanamente, volver a foja cero.
Levantado el aislamiento llegan a mí, por recomendación de una colega, con una idea muy sólida de lo que querían retratar, y sobre todo, del cómo. Me interesó profundamente la propuesta: un documental que pusiera el foco en la necesidad de la comunidad travesti, trans y no binaria de proyectarse hacia el futuro; de acceder a un trabajo formal, de sentir que elegir y poder cambiar es una posibilidad real. Y que, al mismo tiempo, interpelara el vínculo que esta comunidad tiene con la vejez —tanto la de les otres como la propia—, en un contexto en el que la expectativa de vida de esta comunidad sigue siendo significativamente más baja que las de las personas cisgénero.

-La película tiene lugar casi íntegramente en el geriátrico Santa Ana, ¿como es que llegan a este espacio?¿y qué desafíos presentó retratar la vida en este espacio?
Durante el aislamiento Martina y Gabriela (que ya venían desarrollando el proyecto de Cuidadoras) se sumaron como voluntarias en el área de alimentación del Teje Solidario, la red de asistencia en pandemia para la comunidad travesti, trans y no binaria, llevada adelante por la Mocha Celis. Esta red creció rápidamente y amplió sus frentes de acción, atendiendo nuevas necesidades de la comunidad, entre ellas el deseo de forjar una proyección de futuro distinta(muchas veces vínculada al trabajo sexual). Se articuló un trabajo conjunto entre Groncho (productora de la película), la Mocha Celis como organización civil, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Cruz Roja, entre otras organizaciones, en colaboración con la Dirección Nacional de Políticas para Adultes Mayores el ente del que dependían los hogares públicos (hoy en manos del Ministerio de Capital Humano). Así fue como, una vez levantado el aislamiento, se organizaron cursos de formación de cuidadoras, que permitieron que muchas compañeras se capacitaran. Este proceso sirvió además como una suerte de casting para la película, de donde surgieron Maia, Yennifer y Luciana. Al finalizar el curso, algunas de las egresadas tuvieron la oportunidad de ingresar como pasantes, entre otros espacios, en el Hogar Santa Ana. Así fue como en 2021 logramos acceder junto a las chicas al hogar.
Por un lado, teníamos el desafío obvio de no entorpecer, con nuestra presencia, ni el desarrollo de las tareas de los trabajadores del hogar ni la experiencia de aprendizaje de las chicas. Pero, a medida que avanzaron las jornadas (estuvimos un año filmando dentro del hogar), surgió un reto de carácter emocional. El contacto periódico con les adultes mayores nos llevó, inevitablemente, a reflexionar sobre nuestra propia vejez: ¿quiénes nos cuidarán en el futuro? ¿Existirá un Estado que garantice este tipo de espacios?.
-La puesta de cámara se caracteriza por su fijeza y su estado observacional en las “viñetas” que componen el documental. ¿Nos podrías contar sobre esta propuesta visual?¿Equipo de cámara/lentes utilizados?
Las directoras tenían muy en claro que no querían que la presencia del equipo de rodaje implicara acelerar ni modificar los tiempos propios del hogar. Por eso, entendimos que la propuesta de una cámara fija acompañaba de manera respetuosa y lo menos invasiva posible la cotidianeidad del Santa Ana.
Nos interesaba trabajar con una cámara en trípode que pudiera permanecer largos ratos sin apurar los procesos y que permitiera tanto a les retratades como a nosotras olvidarnos, aunque fuera por momentos, de la presencia del dispositivo. En ese sentido, filmamos siempre con una sola cámara y monitoreamos con una pantalla pequeña, lo que mantuvo todo en una escala muy reducida.
Si bien el proyecto había conseguido los fondos necesarios para llevarlo adelante, tuvimos que ajustarnos a los equipos disponibles en la productora, no sólo por presupuesto, sino porque se trataba de un trabajo que requería acceso libre y sostenido al equipamiento durante un año. A pesar de contar con un cronograma semanal de visitas al hogar, muchas jornadas surgían de manera espontánea según la dinámica del Santa Ana.
Finalmente, trabajamos con una Canon C300 Mark II y un set de lentes Rokinon.

-El documental tiene momentos memorables con conversaciones que destacan por su frescura y honestidad. Uno de ellos es la charla que tienen las cuidadoras (Maia Antesana, Yenifer Franco Pereira y Lucía Méndez) en la terraza. ¿Podrías contarnos sobre esta escena?
Esta escena fue una de las primeras y pocas que filmamos fuera del Hogar Santa Ana. Fue durante una etapa muy inicial del rodaje, cuando las chicas aún estaban conociéndose entre ellas. Aunque las directoras propusieron algunos temas de conversación, la mayoría de la charla fue espontánea.
A pesar de estar fuera del hogar, lo que nos permitió intervenir el espacio con mayor libertad, decidimos mantener una dinámica muy íntima y cercana, minimizando la cantidad de personas presentes. Esto fue fundamental para cuidar la privacidad del momento y acompañar el proceso de adaptación de las chicas a la cámara.
En cuanto a la iluminación, utilizamos un equipo muy simple con fuentes LED, que nos permitían moverlas fácilmente e ir a la pared sin complicaciones. Pudimos mantener una puesta de luces adaptada a un entorno más cerrado y personal.

-En el documental, el periodo de adaptación a su nuevo trabajo es importante. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron con este proyecto? ¿Consideras que hubo una mutación estética a lo largo del mismo?
El rodaje se extendió aproximadamente durante un año, aunque el proceso completo ,desde la investigación inicial hasta el estreno, les llevó a las directoras cerca de ocho años. La etapa de montaje resultó tan extensa como el rodaje: había más de cien horas de material que, gracias al trabajo increíble de las directoras junto a Valeria Racioppi, se transformaron en poco más de una hora.
La estética del proyecto estuvo definida desde el principio, pero filmar durante un año en un mismo espacio con una cámara fija fue desafiante. Implicó un entrenamiento intensivo para aprender a descubrir algo nuevo y fresco en cada jornada, manteniendo siempre una mirada atenta y la coherencia narrativa.
En lo personal, considero que el mayor desafío de este proyecto no fue tanto técnico como emocional.

-Como fue la etapa de color ¿dónde se realizó? ¿Qué buscaron potenciar de lo logrado en rodaje y qué buscaron conservar? ¿Cuánto tiempo llevó?
La colorista del proyecto fue Ada Frontini, y hubiese sido muy difícil alcanzar este resultado sin ella. El proceso fue largo y profundamente enriquecedor tanto para mí como para las directoras. Ada tiene un ojo y una sensibilidad exquisita: nos ayudó a potenciar la sensación de intimidad manteniendo al mismo tiempo un look austero y natural. Logró una corrección respetuosa con el espacio y con les personajes, realzando lo que la película pedía sin imponer nada.
-¿Ante la película terminada, pensás que hoy habrías hecho algo diferente?
En el diario del lunes siempre aparecen cuestiones de encuadre o de luz que a una le gustaría seguir trabajando o modificar, pero también creo que el proyecto es el resultado tanto de los aciertos como de los errores y sin estos la película no sería la que es.
-Alguna anécdota o comentario que quisieras compartir que no se te haya preguntado (destacar algún punto del proyecto, escena, decisión, etc) .
Este fue un proyecto que demandó un compromiso sostenido a lo largo de un año. Si bien estuve presente en la mayoría de las jornadas, tanto de rodaje como en la corrección de color, me gustaría hacer una mención especial a Delfina Margulis y Paula Montenegro, grandes colegas que tomaron la posta en aquellos días en los que no pude asistir. Supieron mantener la línea de lo que veníamos construyendo junto a las directoras y, al mismo tiempo, aportar frescura al proceso.

-¿Podrías contarnos cómo comenzaste en este medio?
Empecé hace más de diez años como meritoria de video asistente en un largometraje. Rápidamente me fui integrando en distintos equipos de cámara. En paralelo a mi trabajo como segunda asistente de cámara, comencé a desarrollar mis primeros proyectos como DF junto a ex compañerxs de la carrera de cine en la UNLP y de la ENERC. Así, de manera bastante fluida, se fue dando la transición hacia la dirección de fotografía
-¿Tenes un/a artista, director/a, libros de esos que revisitas periódicamente que son fuente de inspiración/admiración?
Son muches pero si pienso en una referente que está siempre presente es Hélène Louvart.